Alguna vez lo expliqué: la mente está compuesta por distintos callejones y edificios, avenidas y parques. En la mente, hay una infinidad de biomas que se entrelazan y construyen el mundo que habitamos. Allí dentro, vivimos nosotros.
Por supuesto, en estos paisajes, también ocurren desastres. También habitan monstruos.
El trastorno delirante «es un trastorno psicótico que se caracteriza por la presencia de una o más ideas delirantes sin que se produzca otra patología significativa.» Dicho de otra forma, se presentan ideas improbables. Como dice la Alicia de Burton, se pueden pensar en seis imposibilidades antes del desayuno. «Las falsas creencias pueden ser cosas comunes que podrían ocurrir (como ser engañado por el cónyuge) o cosas improbables (como que a una persona le extirpen órganos internos sin dejar cicatriz).» Cuando una persona es víctima de este padecimiento, tiende a estar segura de que uno de sus delirios se hará realidad, aunque le muestren mil y un pruebas de lo contrario. Una persona con trastorno delirante puede continuar funcionando de manera normal en sus actividades, siempre y cuando no se vea directamente involucrada con aquello que causa el delirio. ¿Cómo lo sé? Bueno, es bastante sencillo. Hablo desde la experiencia.
¿Cómo es una persona con el trastorno delirante?
– Son personas con una idea o creencia muy persistente que influyen de forma muy directa en su vida cotidiana.
– Normalmente, la actividad laboral y social de quienes sufren este trastorno no se ven afectadas, salvo que las ideas delirantes guarden relación con alguna de estas actividades o según el tipo de delirio. No obstante, la mayoría de las personas que sufren este trastorno desarrollan un estado de ánimo irritable, incluso pueden llegar a tener comportamientos violentos.
– Son muy reservados y guardan un cierto secretismo a la hora de hablar sobre su delirio.
– Son personas, en muchas ocasiones con ideas incoherentes y desorganizadas, pero con pleno sentido para ellos.
Yo estaba en la universidad, en mi último año. Aparentemente, mientras me encontraba allí, todo era normal. Asistía a mis clases sin contratiempos, cumplía con mis tareas, veía a mis amigos. En cuanto salía, era que todo se trastornaba: sentía la imperiosa necesidad de quitarme la ropa que había llevado puesta, de no tocar mi mochila durante todo el día ni nada de mi casa hasta que me hubiera bañado. Dividí mis prendas entre la que usaba para la universidad y la que usaba para otras actividades cotidianas; vivía dos vidas. Incluso, en el último semestre, llegué a tener dos celulares. Uno que solo usaba con mis compañeros de la escuela y otro que mantenía personal, para las personas que no estaban relacionadas con la universidad. Todos los objetos que utilizaba en la escuela estaban, por decirlo de alguna manera, embrujados, y cualquiera que pisara el recinto también absorbía parte de aquella aura. En mi mente, aquel embrujo flotaba en el aire. Lo respiraba. Se impregnaba en mí. En cualquier superficie, no importaba el material, no importaba si estaba vivo o no.
No sé si es fácil de entender, pero te pondré un ejemplo: vienes de la calle y te ensuciaste. Tienes lodo por todas partes. Sin darte cuenta, te sientas en una silla y la manchas de lodo. Nadie más puede verlo, solo tú. Por el resto del tiempo, evitas esa silla. Tu familia no sabe por qué. Tú no les dices. Pasas menos tiempo fuera de tu cuarto, porque cosas de toda la casa están manchadas con aquel lodo. Cada que sales y visitas el lugar donde el lodo emana, te vuelves a ensuciar. Para tocar la puerta de la casa, tienes que ingeniártelas; si no te queda de otra, la tomas y después sales y la limpias. Te bañas varias veces al día. Te lavas las manos con obsesión, hasta lastimarte. El mundo a tu alrededor está sucio y no puedes evitar que los demás se sienten allí o toquen eso porque, eres consciente, el lodo solo está en tu cabeza. ¿O no? ¿Podría hacerle daño a alguien más? Evitas abrazar a las personas hasta haberte cambiado. Te alejas. Detestas. Nadie lo comprende; las explicaciones no salen de tu boca. Todo porque tienes miedo del lodo, del lugar de donde viene y de quien, en tu mente, puede estarlo causando. Porque, por supuesto, hay uno o varios causantes. Quizá tú no les pases por la mente, pero ellos a ti sí. Y los evitas. Y verlos te arruina el día; sientes ansiedad y terror e ira. Y crees que en cualquier momento te van a lastimar o a alguien que quieres. Aunque no estén allí. Encontrarán la manera. Tal vez a través del lodo, por eso quieres limpiarlo.
Creo que ahora lo entiendes mejor.

¿Cuándo supe que tenía que tratarlo? Cuando comenzó a impedirme realizar actividades de manera normal. Estar en la escuela me aterraba. Vigilaba cada paso. Cada cosa que hacía, tenía que realizarla de manera mecánica y especial; no podía dejar ningún rastro de mí en ningún salón o banca. Creo que alguna vez me corté y sangré. Estaba aterrado de que esa sangre pudiera ser usada de alguna manera. Ya no podía vivir así. Eso no era vida.
Visité a un terapeuta y le conté por qué estaba allí. Al menos, uno de los motivos. Llevaría tiempo para que pudiera hablar de lo que de verdad sucedía dentro de mi cabeza: para que pudiera decirle que todo lo que tenía que ver con la universidad, lo había metido varias bolsas de plástico (ropa, libros, mochilas, regalos de mis amigos) y lo había encerrado en mi armario; pasaría tiempo hasta que pudiera decirle que tenía que desinfectar cada área que había tenido contacto con algo de mi escuela. Pasaría tiempo hasta que pudiera explicarle claramente qué desastres naturales azotaban las costas de mi imaginación. Por supuesto, aquel momento no llegó. No se lo conté. En lo que a él respectó, yo había entrado en un proceso de despersonalización. Eso tratamos durante algunas sesiones, hasta que de él también desaparecí. De hecho, intentó que escribiera sobre ello, sobre lo que me sucedía, para que fuera más fácil entenderlo. No me atreví. Ponerlo en papel era darle fuerza, hacerlo tangible; si a penas podía hacer mención vaga de lo que sentía, ¿cómo podría darle forma con algo que me importaba tanto, algo como las palabras?
Lamento que llevara tanto tiempo. Por fin lo hago.

Resulta natural que al graduarme, cortara toda comunicación con mis compañeros; no era su culpa, pero no podían saber el porqué hacía lo que hacía. Corté de tajo aquel lazo que me había mantenido atado; apagué el teléfono que ellos tenían, cambié de redes sociales y de correo. Desaparecí de sus vidas, para que ellos desaparecieran de la mía. ¿Los extrañaba? No en ese momento, porque ellos también estaban embrujados. Aunque no lo sabían. No tenían que saberlo. Eran parte del extenso sistema de aquel lodo, de aquel embrujo, de aquel polen, de aquella densa neblina pegajosa que no se iría jamás. Al descartar todo aquel mundo, creí que estaría mejor. Era lo que había esperado durante largos meses. Lo siento.
Me fui de la ciudad una vez. Luego volví. Mi rutina se convirtió en despertar, dibujar, alimentarme, ver series y dibujar. Repetí esto día, tras día, tras día. Y nadie entendía el porqué. Los dibujos se volvieron mi manera de comunicarle al mundo lo que sentía: en ellos sí podía explicar, de cierta manera, cómo los terrores escalaban las montañas de mi mente para infectarlo todo.
Al no tener la universidad como catalizador de mis delirios (que, en realidad, el lugar no tenía la culpa; solo era lo que había tenido a la mano), otros recipientes se llenaron del embrujo: nombres que no podía pronunciar (esto ya estaba presente desde el inicio), memorias que no podía recordar y más objetos que era incapaz de tocar. Todo se iba añadiendo. A veces, volteaba a mi armario, a donde sabía que todo estaba guardado. Eventualmente, tendría que enfrentarme a ello. Mientras tanto, cada trazo sufría, cada acción que realizaba estaba condicionada. Cada que leía. Cada que veía algo. No podía compartir con el mundo lo que hacía, porque temía que fuera a ser usado en mi contra. Me volví un ente cautivo de sí mismo, para sí mismo.
Cuando por fin decidí que la solución racional era alejarme de la ciudad, tuve que empacar, enfrentarme a lo que había dentro del armario. Para tratar las cosas que habían estado en la universidad, me vestí con la ropa que había llevado allí. Quizá usé guantes. Tiré cuanto pude. Solo conservé lo que tenía un valor sentimental mucho más poderoso que los delirios. Y eso, aun así, lo enterré en cajas bajo otros objetos. Mi plan era no volver a tocarlos jamás.
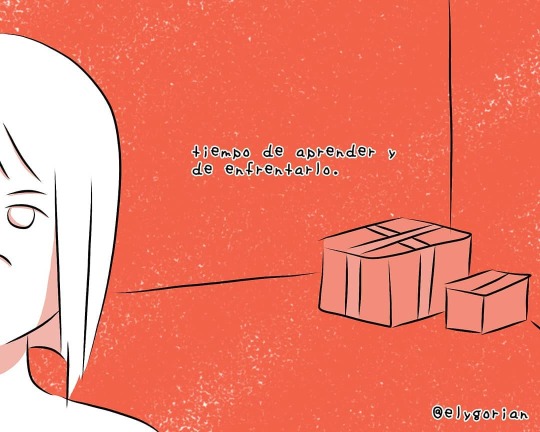
Dejé la ciudad y en ella, todo lo que me daba miedo. En lo que a mí concernía, de ahora en adelante estaría bien. Empero, ¿puedes escapar de los terrores arraigados en tu mente? Dentro de la cabeza de todos nosotros existe un bosque. Uno profundo y terrible; es oscuro, repleto de criaturas sin forma y sin sentido. En el centro de este bosque, hay un árbol; este árbol es enorme y, aunque está seco, sigue creciendo. Sus raíces se extienden por debajo de la tierra fértil, marchitándola; erosionan las calles pavimentadas, irrumpen en las casas, consumen toda el agua. Este árbol no puede ser eliminado, pero su curso sí se puede cambiar. Sus raíces pueden ser enviadas mucho, muy lejos. O enterradas tan profundamente que les tome demasiado tiempo y esfuerzo volver a la superficie.
¿Me ayudó mudarme? Sí, y no. En mi mente, las personas que quería y amaba ahora estaban seguras, conmigo lejos de allí. Pero, la tela del universo es extensa y nos une a todos. De algún modo, los causantes podrían saber lo que pensaba, aunque hubiera huído. Ni siquiera allí estaba al margen de los sucesos que tenían lugar en lugares invisibles.
Con el tiempo, dibujar también se volvió un castigo. Ya no podía hacerlo sin pensar que algo malo le sucedería a alguien, así que lo dejé. No leía. No dibujaba. Y a veces, en el trabajo, tenía que empezar las cosas desde el principio porque, de algún modo, estaban contaminadas. Borraba y rehacía. Borraba y rehacía. Dentro de mi cabeza, tenía sentido. Estaba protegiéndome. En cuanto una idea llegaba, lo que había estado haciendo en aquel momento se impregnaba de ello. Era como una palabra en negritas. Era imposible no verla. Era diferente. Estaba sucia y ensuciaría lo que viniera a continuación. O peor, causaría algún desastre.
En algún momento, aprendí que hablar en voz alta me tranquilizaba. Acallaba a las ideas que pululaban en mi consciencia. Solo tenía que gritar «¡Ya!» o «¡Basta, Kevin!» para que las aguas dejaran de agitarse con violencia. Me repetía que podía controlarme. Funcionó un tiempo, hasta que mi mente aprendió a evadir también aquel sistema. Uno de los dos tenía que ser más fuerte: ella o yo.

Conforme pasó el tiempo, encontré un nuevo sujeto que se volvió el origen de mis delirios. Estaba seguro de que me odiaba. Mantuve mi distancia, pero también tenía miedo. Me asustaba caminar solo por las calles, algo que hacía a menudo. No podía evitarlo. Por suerte, mi jefe y yo nos hicimos más cercanos. Él se volvió, de algún modo, un protector. Él y un compañero. A ambos les debo más de lo que pueden llegar a entender. Me acompañaron durante un proceso que desconocían.
Durante este período, tomar fotografías se volvió mi terapia. Aunque tenía que borrar algunas porque «se contaminaban», a veces me quedaba con cosas buenas. Cosas buenas que mi mente buscaba la manera de malograr. Era como si tener algo bueno para mí fuera a traerle desgracia a los demás. Imagina que tienes una galleta, pero al morderla, el cielo se abrirá y un rayo le caerá a alguien. ¿Suena ridículo? Para mí, en ese entonces, tenía sentido. Quizá no con este ejemplo, pero con unos igual de locos.
Mi mente está llena de historias fantásticas. De héroes, de mitos, de maldiciones, de monstruos. ¿Es acaso por mi imaginación activa que caí presa de este vórtice? Me lo llegué a preguntar y me dije que si tenía que abandonar mi imaginación por sanidad, prefería que la oscuridad me consumiera. No es de extrañarse que estos días se me dificulte dormir porque temo de los fantasmas.
Antes, todo lo que hacía era escribir. ¿Cuándo lo dejé? Cuando se presentó el primer síntoma. Un día, dejé mi mochila abierta. O quizá no. No importa. Lo crucial es que al volver al salón, estaba abierta. Allí guardaba mis cuadernos con historias. Creí que alguien los había leído, que usaría mis ideas. Dejé de creer en mí y en lo que hacía. Ya no tenía sentido. Alguien más estaba trabajando en lo que yo. ¿Tenía sentido? No. Claro que no. Pero hasta consideré ir a revisar las cámaras para saber quién había entrado. Sería inútil, de todos modos. Supongo que allí debí haberlo notado. Esto fue antes de mudarme, antes del lodo. Fue un primer atisbo de lo que llegaría.
Volviendo a cuando me mudé: Mi mente comenzó a ganarme terreno. Lo gracioso es que mi mente era, soy yo. ¿Podía controlarla? Ese fue el primer momento en el que tomé consciencia de lo que sucedía. Era yo quien me estaba atormentando. Me hablaba a mí. Me gritaba a mí.

Por cierto, en esta temporada, viví solo. Bueno, más o menos. Adopté a un perrito. En alguna ocasión llegué a ser violento con él y me arrepiento. Tengo poca paciencia para las criaturas sin razonamiento, y más cuando son pequeñas. Él me acompañó y no me dejó. En ese tiempo, a pesar de vivir en una casa poco amueblada y con mucho eco, le tenía más miedo a lo que había dentro de mí que a lo que podía habitar en cualquier rincón de soledad. Mi peor enemigo ya se había presentado, y tenía mi nombre, y estaba en donde no podía alcanzarlo.
Durante un tiempo, todo continuó igual. Mi mente susurrándome cosas, temiendo por mí y por los demás. Los delirios de persecusión estaban allí; volteaba a cada esquina. Estaba lejos del peligro que me había detonado todo, pero había encontrado uno nuevo. Creo que el punto de inflexión llegó el día que golpeé la pared: estaba solo, en mi cuarto, acostado. No podía con mi mente, así que grité. Grité tan fuerte que me dolió la garganta, a la vez que golpeaba la pared con mi puño. Quizá lloré. Tras aquel incidente, supe que podía o levantarme o caer, caer y caer hasta perderme y llegar a la alternativa final, fuera cual fuera. El suicidio, claro, no era una opción. Sabía que no podía continuar viviendo así, pero quería continuar respirando. Como dice esa canción de Vampire Weekend, “I don’t wanna live like this, but I don’t wanna die” (No quiero vivir así, pero no quiero morir). Tomé las riendas de mi mundo.
Me llevó tiempo, claro. No fue de la noche a la mañana, pero lo logré. Primero, visité los perfiles de redes sociales de mis compañeros de la universidad. Antes, al hacerlo, tenía que limpiar mi celular con alcohol, pues creía que eso eliminaba lo que sea que dejaba. Después, llamé a algunos de ellos, luego de meses de que no supieran qué había pasado conmigo. Recuerdo que alguien me dijo que sabía que no había muerto porque su prima le contó que estaba bien. Me resultó muy gracioso. Cuando llamé a una amiga desde el número que ella jamás había tenido y le recordé que no debía responder a números de extraños, lo primero que hizo fue felicitarme por mi cumpleaños, que había sido hacía más de tres meses. Así, me fui reconectando. Fui limpiando las calles de mi ciudad interna, los valles, los mares. Y por suerte, había personas esperando por mí, que habían sido pacientes. No les había puesto una prueba; jamás haría algo así. Solo habían decidido aguardar. Se los agradezco de todo corazón.
He de decir que algunas personas intentaron contactarme durante este tiempo, encontrándome de maneras insólitas. No les respondía. Prefería que fuera así.

Llegó Navidad y pude felicitar a aquellos con quienes había restablecido comunicación. En Año Nuevo, lo pude hacer otra vez. Podía dominar a mi mente. En parte, me ayudaba entender que no importaba lo que hiciera, todos estábamos conectados. Todos somos átomos, todos somos polvo estelar. Todos somos lo mismo y nunca estamos separados.
Tras un mes, respondí mensajes de personas que intentaban llegar a mí. Jamás les expliqué mi ausencia, al menos no hasta ahora, si es que se topan con este texto. ¿Qué más puedo decir? Si era o es trastorno delirante, no lo sé. No he vuelto a hablarlo con un especialista. Si todavía me quedé con algunas costumbres de aquella época, como decir palabras en voz alta para acallar a mi mente, o si los terrores aún vienen a mí en mis momentos de mayor debilidad, esa es historia para otro día. Pero, como dije, el árbol no se puede eliminar. Se le puede enterrar, se le puede limitar. Sin embargo, es parte mía, así como el tuyo es parte tuya.
A principios de febrero (yo me fui en agosto), volví a la ciudad. Vi a amigos que había dejado de ver. Visité mi universidad y, adivina, ¡ya no estaba embrujada! (jamás lo estuvo). Tuve algo de miedo, de toparme con la vasija en la que había depositado mis delirios. En las varias. Me sobrepuse. Entendí que no importaba. Que el universo era extenso y todo lo demás, intrascendente. También entendí que contaba con el amor de las personas y que eso me ayudaría.
No sé si algunas personas se ofenderán por lo que encontrarán aquí. Otras, quizá, se sorprendan. En verdad, me da igual. Hablar sobre la salud mental es algo que comencé a tomarme muy en serio desde que tuve que enfrentarme a esta situación, que sé que podría estar esperando latente para surgir de nuevo, en la misma forma o con una completamente nueva. Si comparto esta historia es para que aprendamos a comprender: una vez, cuando intenté explicarle a alguien qué me sucedía, me dijo que no era el centro del universo. Que las personas tienen sus propios problemas. Tiene sentido. Es verdad. Empero, me dolió. En mi mente, aquello daba igual. Eso no detendría a nada ni a nadie. Actualmente, no la culpo. Yo no le expliqué y, además, no todos pueden tratar con la irracionalidad. Por eso existen especialistas.





Si escribo esto es para que los demás entiendan, entendamos, que no todo se resuelve de manera tan sencilla. Que las cicatrices quedan. Que las palabras curan, pero también hieren. Y que la mente no conoce de límites, pero que podemos enseñarle cuándo y dónde explorar.
Jamás minimices a alguien que pase por un momento difícil dentro de sí. Quizá yo preferí alejarme de pasos funestos. Comprendí que quería seguir andando y crear y explicar y disfrutar. Sin embargo, para otros, puede ser demasiado. Puede que sea más sencillo dejarlo atrás, silenciarlo de manera definitiva.
Escucha. Intenta entender. Ofrece tu mano y entiende también que no todo lo podrás manejar tú, ni esa persona, y que los abrazos no son la cura más eficaz. No siempre.
Y si tú pasas por algo similar, aquí estoy. Si bien no te entiendo del todo, hemos caminado por senderos similares. No estás solo, no estás sola. Quizá mi caso no era tan terrible si lo pude reducir de un ruido terrible a oleadas de ondas que van y vienen. Quién sabe. No te confíes.
Lo que hay en tu mente te pertenece a ti y a nadie más. Eso que temes eres tú. Eso que temes puedes dominarlo. Esos monstruos son una extensión de ti. Y si tú no puedes enfrentarlos, no está mal buscar ayuda, si es eso lo que deseas.


1 comentario en «La Mente»
Los comentarios están cerrados.